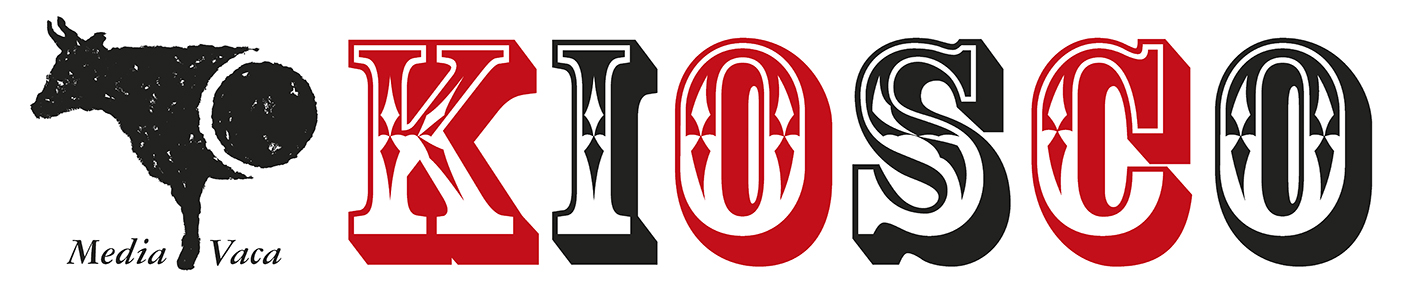¡Ay, Valencia mía!
Tres cartas de don Leonardo Perales, espectador
Estimados lectores, las tres cartas que leerán a continuación son un fragmento de la extraordinaria vida de don Leonardo Perales Grau. Lo conocí durante la representación de El alma se serena en El Cabanyal. Yo estaba realizando un reportaje y le pregunté qué le había parecido la obra. Cuatro horas más tarde seguíamos acodados sobre la barra de una vieja tasca del barrio. A partir de ese momento establecimos una fluida relación epistolar. Los hechos que aquí se narran, de sobra conocidos por ustedes, parecerían sacados de la obra objeto de este libro si no fuera porque los diarios han dado fe de su crudeza. Unos acontecimientos vergonzosos que nos hacen suspirar: «¡Ay, Valencia mía!». [Sergi Tarín]
.......................................................................................................................................................
El Cabanyal, 15 de diciembre de 2011
Amigo Sergi, no sé si usted me recordará. ¿La Aldeana? ¿Aquel vino que salía a chorros por unos toneles que eran como ubres gigantescas? ¿El Cabanyal? Desde hace semanas deseo enviarle estas letras que, como comprobará, carecen de todo mérito. Sólo quería señalar mi perplejidad, mi deslumbramiento por lo de aquellas ocho tardes de la plaza Lorenzo de la Flor. ¿Fue telepatía? ¿Un hurto de la memoria para ponerla sobre la madera, sobre las tablas?
¿Cómo podría explicarle el escalofrío que me provocaron Carmen, Malvarrosa y Grau? Con un doble añadido en este último caso. ¿Sabía usted que también publiqué articulillos en Las Provincias? Fue cuando don Martí Domínguez convirtió aquella redacción en refugio de literatos. Le hablo de los años cincuenta, de aquella Valencia tan de toquilla, rosario y bigotes sin antídoto de sosa cáustica. Y en segundo lugar, porque yo también soy Grau de segundo apellido. Sí, señor. Algo que llevo como un dolor, como una infamia. Otro Grau, ese lacayo consistorial con mirada hueca de remero de la laguna Estigia, en fin, ese forúnculo a salvo del bisturí de la democracia, es al parecer un pariente.
Pero apartemos a un lado las ramas podridas del árbol genealógico. Le hablaba de la identificación con aquella obra y sus personajes. El alma se serena. ¡Cómo olvidarla! Fui a la primera representación y repetí las siete siguientes. He leído algunas críticas, ¿sabe usted? Que si melodrama, que si realismo mágico, que si cabaret político… ¡Paparruchadas! ¡Esto es puro costumbrismo! ¡Naturalismo de pelo áspero, heredero de la prosa blasquista —la de don Vicente— más desgarradora! Se lo decía yo a uno de sus autores, el señor Zarzoso, a quien se le saltaban la lágrimas en aquella mesa gala de La Aldeana acompañado por tantísima gente que mantenía viva la obra con todos sus comentarios y paralelismos.
El señor Zarzoso decía que aquello era como una liturgia, que los bancos de La Estrella, con su público apelotonado, eran la viva imagen de una comunión laica, popular y ciudadana. ¡Cuánta razón! El Cabanyal es una gran familia, ¿sabe? Una familia perseguida, maltratada y expoliada. Sobre esto le podría llenar yo los veinte tomos de una enciclopedia. Nací aquí, en la calle San Pedro. Mi casa fue una barraca. Mi abuelo aún vivió bajo techo de paja. Después levantó estas paredes, plantó los tabiques, edificó los tres pisos y decoró la fachada con azulejos azules y blancos, los colores de su barca, La caucasiana. Aquel nombre siempre fue un misterio que se llevó a la tumba. Las malas lenguas viboreaban sobre una cabaretera mofletuda y pelirroja muy popular en las tascas portuarias de principios del siglo pasado. Las mozas le tenían mucha tirria y como no sabían pronunciar el nombre de su ciudad de origen, Tbilisi, la llamaban «la sífilis».
En fin, intrahistoria de arrabal. En todo caso quería decirle que soy testigo de la degradación de este viejo pueblo marinero. Ambos hemos envejecido prematuramente y ambos apenas nos mantenemos ya sobre nuestros huesos. ¡Pobre Cabanyal! ¡Tan lejos de Dios y tan cerca del ayuntamiento! Duele caminar por sus calles de animal machacado, con las casas cerradas desangrándose en un goteo de escombros. «¡Duermen entre las matas!», se llevaba el otro día los dedos al pecho, como si se hurgara el corazón, la tía Ludigis. Se refería a las tres familias rumanas que viven en mitad de un corral vallado, entre hierbajos del tamaño de espigas de trigo. La policía los desalojó de una casa en ruinas y tiró a la basura sus carros llenos de trastos dejándolos a la intemperie. «Los niños pasan la noche llorando y la pena no me deja dormir», relataba la tía Ludigis, y se santiguaba continuamente en un acto reflejo de gitana devota.
Ya ve. Qué le voy a contar a usted que no conozca del drama del Cabanyal, de ese plan urbanístico para ampliar la avenida de don Vicente hasta el mar arrasando centenares de edificios, dejándonos en la calle por cuatro perras. Pero le hemos plantado cara a la alcaldesa, ¡sí señor! No se lo creerá, pero yo fui uno de los fundadores de Salvem, «la plataforma», como aquí se la conoce. Nos reunimos todos los miércoles en El Matadero, un viejo local donde antes destripaban cerdos y gallinas. No sabría decirle la de pleitos que le hemos interpuesto al consistorio para detener sus pezuñas de mastodonte. Por ahora las excavadoras duermen en los garajes a la espera de que se pronuncien los tribunales. ¿Usted cree en la justicia? ¿Y en los jurados populares? Mientras, mi pariente y su jefa siguen zancadilleando al barrio. Más de una década llevamos sin inversiones ni servicios sociales. Y usted sabrá que la pobreza llama a la pobreza. Con esa norma se encabezan todos los manuales de la especulación urbanística. Pero no quiero cansarle. ¡Ahora que reviso tan densa y perturbada ortografía me percato de la poca serenidad que también me habita! Le referiré una última semejanza. Vivo solo. Soy el único vecino de mi calle. En los últimos años todos se han ido y he visto cómo decenas de casas han ido cayendo enfermas de aburrimiento. ¿Comprende mi asombro? ¿Cómo no sentirme prójimo de esos tres náufragos si su ficción y mi realidad están hechas con la arena de la misma playa?
Leonardo
El Cabanyal, 10 de enero de 2012
Amigo Sergi, regreso a usted, a su paciencia. Le escribo bajo la pesada piel de tres mantas. Hace frío y la calle San Pedro, vacía, tacañamente iluminada, se extiende como un viejo mantel repleto de lamparones de penumbras. Pese a la distancia, llega nítido el gruñido del mar. ¿Se imagina usted? A veces fabulo con que el mar penetra de puntillas en la ciudad, silencioso, se inflama cubriendo las calles, rellenando los edificios hasta las azoteas. Valencia chapotea entonces bajo ese líquido amniótico, regresa a su antiguo embrión romano y renace por la mañana limpia de herrumbre y de malezas.
Esta misma idea se la comenté por la tarde al señor Zarzoso. Nos encontramos en el Café de les Hores. ¿Ha estado alguna vez? Es un salón muy grande, repleto de relojes de todo tipo. Podíamos imaginar a Carmen tras la barra, ajustando manillas y preparando cócteles extravagantes. «¿Han probado este licor de la hora aciaga?» «Sugerente, pero prefiero una copa de ocaso sin hielo, por favor.» El señor Zarzoso tenía una actitud melancólica. «Es una melancolía húngara», me puntualizó después. Y me recitó de memoria parte de un poema que escribió hace 17 años y que da nombre a su compañía teatral, La Hongaresa: «Sólo en las fronteras magníficas del vino / en la ausencia verdadera / atracan en el duermevela / las tribus tristes de los húngaros».
Debo decirle que fue una reunión agradable, cálida, cómplice. Reconstruimos el naufragio del Cabanyal, el mío y el suyo. Me contó algún secreto de tocador de El alma se serena. El nombre se lo puso Lola, nuestra Carmen de brebajes imposibles. Durante el último franquismo, la televisión pública concluía la retransmisión con esta frase y, a continuación, emitía un fragmento de música clásica. La pieza teatral fue escrita a cuatro manos, las del señor Zarzoso y las de Lluïsa Cunillé, otro de los pilares de la compañía.
Me contó también, con tono agridulce, las vicisitudes por las que ha pasado la obra. Fuera de Valencia ha sido muy aplaudida, representada en populosas y prestigiosas salas. Aquí, en cambio, ha topado con la nuca de las instituciones y —en el más amable de los casos— con un distinguido desprecio. Es lo que sucedió con Teatres de la Generalitat, donde siempre le negaron cualquier espacio público. Tras intentarlo por enésima vez, el señor Zarzoso recibió un correo de un funcionario de este organismo que le aconsejaba que se presentara a un festival contra la censura que se celebra en Bilbao. ¡Qué le parece! Los censores asumiendo su censura y, en un rapto de hipocresía esquizoide, recomendando certámenes donde se condena el oprobio.
Valencia es una ciudad enferma, se lo digo yo. ¡Menuda sacudida! Las campanadas de la iglesia de Los Ángeles sellan ahora con doce golpes la medianoche. Pienso en el gremio de las relojeras, en su congestión ante lo metálico, y tirito bajo el índice luminoso del flexo mientras escribo como si redactara un veredicto de sudada absolución. Perturbada, atroz, indigesta. Sí, señor. Eso mismo cree el señor Zarzoso. Por eso es dramaturgo, me dice. Para sanar la rabia que, a dentelladas, le contagia esta ciudad. ¿Sabía usted que Valencia viene de Valentia, valentía, pero que en realidad fue fundada por cobardes? Lo cuenta el profesor Sanchis Guarner. Roma compró a los soldados de Viriato y Tántalo, independentistas portugueses de la época, para que abandonaran las armas cuando sus caudillos fueron derrotados. A cambio, el Imperio les obsequió con estas riberas. ¿Qué le parece el pedigrí? No es extraño que suceda lo que suceda, digo yo. Estamos hechos con el barro mezquino del soborno. El único camino recto es el del exilio. El señor Zarzoso me lo confirmó esta tarde: «Los húngaros sólo son felices cuando están en el extranjero». ¿Sucederá lo mismo con los valencianos?
Leonardo
Budapest, Hungría, 27 de enero de 2012
Es terrorífico… Amigo Sergi, espero que usted y los suyos estén sanos y salvos. Por mi parte, le garabateo estas palabras desde un café de vidrieras enormes, cerca del puente de las Cadenas, viendo cómo el Danubio arrastra soñoliento los primeros lutos del crepúsculo.
Quizá usted ande lejos cuando le llegue esta carta. Sería buena señal. No hace falta que le relate la tragedia del miércoles. La absolución del ex presidente Francisco Camps y su número dos, Ricardo Costa, es inasumible. Después de juzgarlos por haber recibido regalos de una trama corrupta a cambio de multimillonarios contratos públicos, los dejan libres sin ninguna responsabilidad. Inexplicable. Salí del palacio de justicia a grandes zancadas, gravemente ofuscado.
Crucé el Parterre y a los pies del caballo del Conqueridor vomité un líquido blancuzco, nauseabundo. De fondo se escuchaban estruendosos vítores y en mitad de mi delirio creí distinguir un relincho de acero proveniente de la estatua y un brillo desesperado en los ojos del rocín, ansioso por salir al galope. Regresé a casa, hice las maletas y pasé la noche en vela invocando bandadas de gárgolas sodomitas. Desde la azotea, me sentí insultado por la mansedumbre lejana de la ciudad. La luna, breve hilillo de tanga, colgaba del tendedero del firmamento y, a ráfagas, corría una brisa embriagadora que arrastraba de un lado a otro voces alegres de muchachas. ¿Tan en paz había quedado Valencia con su Historia?
Absolver a Camps fue como absolver a toda una era ponzoñosa. Como absolver el despilfarro de la Fórmula 1, la Copa del América y la visita del Papa. Como indultar el brazo corrupto de las consellerias y las altas torres-gangrena del Palacio de la Generalitat. De buena mañana, tomé el metro y me planté en el aeropuerto. La actividad era frenética. ¿Qué sucedía? Una larga cola circundaba el hall principal. Al fondo, un enorme cartelón: «Exiliados: por aquí. No olviden sacudirse los zapatos antes de subir al avión». Guardé pacientemente mi turno. Muy lejos —no podría asegurarlo— creí distinguir la figura cachazuda del señor Zarzoso. También le busqué a usted con la mirada, pero la muchedumbre era infinita.
Embarqué a mediodía en el primer vuelo a Viena y de allí me dirigí en tren a Budapest. Llegué con noche cerrada y busqué una pensión en las inmediaciones de la estación Keleti. Me desplomé sobre la cama y durante un momento pensé si ese coro de muelles quejumbrosos no provenía de mi interior. Esta mañana he leído con detalle las espantosas noticias, cómo la turba tomó las Cortes y cómo los empresarios se desvestían al paso de Camps para lanzarle sus chaquetas, pantalones y corbatas hasta conformar una irregular alfombra de suntuosas telas. Dentro del hemiciclo, Camps disolvió el Parlamento y se invistió como jefe del Consell, arzobispo, capitán general de la III Región Militar y presidente plenipotenciario de la falla del Ayuntamiento. También cambió su título de «Molt Honorable» por el de «Muy Paciente, Resucitada y Absuelta Excelencia», y designó como consejera-portavoz a la Virgen de los Desamparados.
Esto es sólo el comienzo. Aterrado por el devenir incierto de nuestra oscura patria, le rogaría que cuando estas apresuradas letras lleguen a sus manos me responda con la máxima celeridad.
Leonardo
.......................................................................................................................................................
¿Qué habrá sido de don Leonardo? Lo último que he sabido de él es que viajaba en aquel avión que realizó un aterrizaje forzoso en Las Alpujarras mientras sobrevolaba el sistema Penibético. Lo cierto es que tras cambiar de casa le perdí la pista. De vez en cuando pregunto en mi anterior vivienda. «¡Aquí no ha llegado ninguna carta!», responde siempre la misma voz decrépita y malhumorada a través del telefonillo. No importa. Estoy convencido de que algún día, la benevolente tristeza de los dioses húngaros volverá a juntarnos.
Sergi Tarín