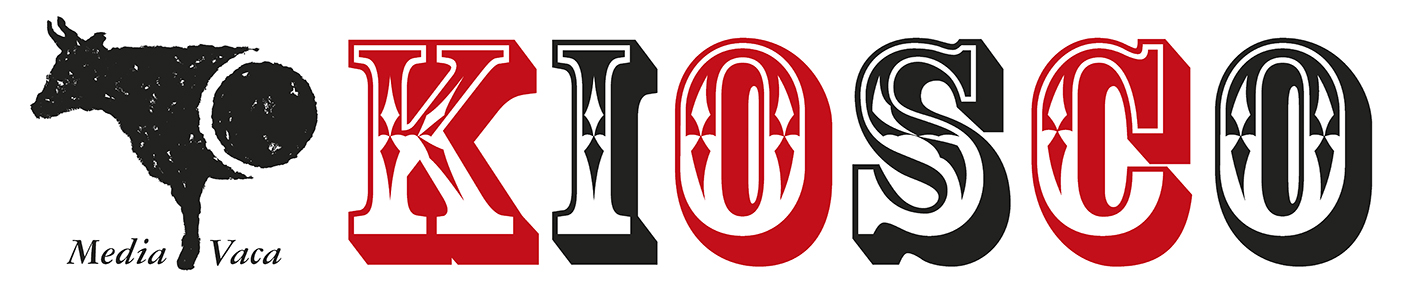La foto de despedida
En las páginas finales de Érase veintiuna veces Caperucita Roja está la foto de despedida del taller de verano del Museo Itabashi 2003. Habíamos pasado cinco días juntos: 22, 23. 24, 25 y 26 de julio. Habíamos trabajado muchísimo. Y estábamos muy contentos. Tanto que la energía que concentramos se mantuvo durante los años suficientes como para llegar a hacer realidad un libro imposible incluso para un editor de libros imposibles como es Vicente Ferrer. ¿Qué ocurrió aquellos cinco días? Yo, que también estoy en la foto, escondida entre las Caperucitas, fui a la vez testigo y parte de ese suceso. Un ejemplo que nos habla de que la comunicación es posible, de que el trabajo bien hecho tiene éxito, de que el esfuerzo comunitario da fruto.
Érase una vez una directora de un pequeño museo municipal de Tokio especializado en las exposiciones de libros ilustrados; érase una traductora que aprendió a hablar castellano en Sevilla; érase un dibujante que se hizo editor para poder leer los libros que nadie hacía; érase un dibujante que vio esos libros en un stand en la feria de Bolonia y se quedó extasiado mirándolos uno a uno durante una hora; érase veinte dibujantes más que pidieron vacaciones en sus trabajos, prepararon su currículum, pagaron su matrícula y trabajaron duro durante una semana para medirse con un editor español del que no sabían nada, o casi nada; érase una de las dibujantes que decidió, acabado el curso, mantener el espíritu de grupo. Y yo. Ahí estamos en la foto —sólo faltan Tomoko y Yuka—. Muy contentos. ¿Qué pasó?
Japón tiene algo muy misterioso y anárquico que nos produce escalofríos a quienes llevamos encima la memoria de la edad media, las ciudades burguesas y las revoluciones. Es algo que se transmite muy bien cuando paseas por sus ciudades de rascacielos y casitas, cuando ves viajeros con kimono en el metro. Decía Joaquín Jordá que el infarto cerebral había cambiado la organización de su pensamiento en oriental y femenino. Eso es algo que también se notaba en el taller: la Japan Foundation financiaba el curso desde su rascacielos en Roppongi; como ocurre con los transformers, el salón de actos era aula o taller según colocáramos los bancos corridos, las sillas y los caballetes que sacábamos de un armario, al que luego volvía todo limpia y ordenadamente, después de quitar del piso de moqueta hasta el último pelo o una mota de papel. Lo único que no cambiaba eran las enormes ventanas que formaban la pared de la derecha y que se abrían a la vegetación. Tampoco la pizarra blanca que reposaba junto a la puerta.
En esa pizarra estaban cada mañana las instrucciones del día, que contenían misteriosas combinaciones de signos kunrei-shiki, uno de los sistemas de transcripción fonética del japonés; así, los participantes nos saludaban con un «buenos días» o «qué tal has descansado hoy» arrebatadores, dejando patente el poder de los alfabetos en el país de los silabarios, en el único lugar de mi mundo conocido donde la mirada resbala sobre los signos escritos sin posibilidad de aprehenderlos.
Esa es otra de las razones del escalofrío. Las personas japonesas que salen al mundo lo han sentido en carne propia al llegar al primer aeropuerto: los letreros desaparecen. Quizás por eso las instrucciones previas a nuestra llegada (autobuses, horarios, mapas) eran tan precisas y detalladas. Quizás por eso cuando llegamos a la recogida de equipajes de Narita nos esperaba un señor con un cartel con mi nombre perfectamente caligrafiado: mi maleta se había roto y querían avisarme del problema antes de que yo lo descubriera por mí misma. ¡No imagino ese grado de cortesía en otro lugar del mundo!
También el kunrei-shiki nos sirvió para jugar y romper el hielo en la primera reunión fuera de clase: la cena de saludo al profesor con todo el grupo de estudiantes. Acudimos —en transporte público, por supuesto— a un delicioso restaurante en un sótano donde, con el apoyo impagable de nuestra traductora, inventamos juegos de ingenio que ella, infatigable, transcribía del japonés al castellano, del castellano al japonés. No era, sin embargo, la única lengua de comunicación. Desde el principio usamos el inglés, el portugués, el italiano y las máquinas de traducción automática, además de los dibujos, los ojos, las manos... La falta de comunicación tiene que ver con la decisión de no comunicarse.
¡Nos gustó tanto la cena! La cena y todas las comidas. La gastronomía japonesa es de una variedad extraordinaria, y nosotros unos tremendos curiosos. Disfrutamos solos y acompañados, utilizando las palabras mágicas «esemesé» y «moriawase», o probando platos nuevos con la carta en inglés de nuestro restaurante favorito de cocina robata Jyu. Ese era nuestro destino después de la excursión diaria a las librerías. De vuelta al hotel atravesábamos un paso subterráneo por una acera acompañados por las bicicletas. La calle comercial en la que desembocamos tenía muchas tiendas, y en la acera de enfrente un edificio de nueve plantas ¡sólo de libros! La librería Junkudo acabó convirtiéndose en nuestra favorita, con sus plantas especializadas en arte, infantil e importación. Nos sorprendió encontrar una variedad de libros en diferentes lenguas inédita en nuestras librerías españolas. La sección infantil era espectacular: además de las versiones japonesas de los clásicos británicos, norteamericanos, italianos, alemanes o franceses, podíamos encontrar bastantes libros originales en inglés, e incluso algunos en francés y otras lenguas. Los libros japoneses eran una sorpresa inabarcable: inabarcable por la gran cantidad de títulos, e inabarcable por la imposibilidad de ir más allá de las imágenes. No obstante, empezamos a familiarizarnos con algunos autores como Toshiya Kobayasi o Shinta Cho; y editoriales como Parol-Sha. Los libros japoneses se leen al revés de los nuestros: por eso, debimos acostumbrarnos a reconocer las portadas en la parte del libro que se corresponde con nuestro final. Una de las experiencias más enriquecedoras del taller ocurrió la mañana en la que los participantes trajeron a la clase sus libros favoritos para ponerlos en común con los demás compañeros y explicar por qué eran esos libros y no otros los escogidos. En los criterios de selección aparecieron las biografías académicas y sentimentales de todas aquellas personas, y también sus deseos, sus ambiciones... Vicente enseñó también su colección de libros ilustrados de autores japoneses, explicando la selección desde su sabia mirada de estudioso de la literatura ilustrada internacional.
Las horas de taller, desde las nueve hasta las cinco, estaban llenas de esfuerzo. La oulipiana propuesta de Vicente se concretó en la libertad y el rigor con que cada persona se enfrascó en su trabajo. Vicente comentaba en los pupitres las obras individuales de los talleristas. A partir del tercer día y mientras cada persona avanzaba en su proyecto, en otra habitación contigua, un despacho-almacén, Vicente, con la ayuda de la traductora, desarrollaba en ese "espacio privado" las entrevistas de presentación de las carpetas profesionales que cada participante en el taller había preparado. Si hablaba inglés y no requerían la colaboración de la traductora, ella podía descansar un momento.
Y el trabajo hizo el milagro: al llegar el quinto día todos presentaron su libro. Ahora la pizarra servía para exponerlos. El tiempo era muy limitado, y mientras una persona explicaba al grupo las razones por las que había decidido hacer así su Caperucita, la siguiente preparaba sus imágenes sobre el tablero blanco. Su trabajo hablaba. Es increíble comprobar lo cerca que están los presentados aquella semana del cuento que aparece como resultado final en el libro que se publicó en 2006.
Nuestro bosque de caballetes competía con el bosque, al otro lado de las ventanas. Y nos hicimos la foto, tan satisfechos. No era una foto de despedida: quizás intuíamos que nos quedaba mucho camino por compartir.
Begoña Lobo